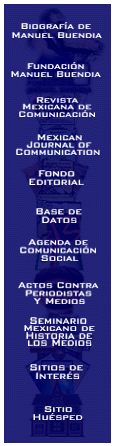| Del
libro titulado Escenario de la prensa en el porfiriato, de la investigadora
Florence Toussaint Alcaraz, RMC ofrece en anticipo el capítulo titulado
Los lectores. La obra, una aportación a la historiografía
de la prensa en México, aparecer próximamente bajo el sello
de la Fundación Manuel Buendía, A.C, gracias al apoyo de
la Universidad de Colima y Petróleos  Mexicanos. La prensa
en México ha constituído, por lo menos desde la Independencia,
un importante registro de la vida social del país. En las 
páginas de las publicaciones periódicas quedó consignada
parte de la  historia. Los periódicos especializados dejaron
testimoniodel desarrollo de  la cultura. Muchas de las ediciones constituyeron
el semillero donde se formaron los políticos, los escritores, los
divulgadores de la ciencia. La  tribuna escrita se encargó
de propagar las ideas que se gestaban en los círculos cerrados y
exclusivos. Antes que la educación gratuita, el diario  sirvió
para extender los conocimientos a grupos cada vez m√°s amplios de
ciudadanos. El periódico fue instrumento y foro de la lucha por
el  poder.
El
periódico ha servido más como una fuente que como objeto
de estudio.  Cuando se emprende la historia de la prensa, se ve a
ésta como aislada de la sociedad que le da origen. Por ello se han
producido mayoritariamente descripciones, biografías o hemerografías
que recogen datos. No se le trata de comprender en su totalidad, sino a
partir de aspectos parciales. A las publicaciones hay que contemplarlas
no sólo desde sí mismas, sino también desde los aspectos
que influyen en su factura y determinan su trascendencia social. Ese es
el objetivo del presente trabajo. 
Consideramos
que, como aquella de los individuos que forman una colectividad, la historia
de cada periódico es una e irrepetible. La  suma de todas ellas
dar la historia social. No puede prescindirse de los rasgos personales,
pero tampoco es válido dejar de lado los que son comunes. 
Independientemente
de su signo político, de su especialidad, de sus fines,
los
periódicos en su conjunto se enfrentaron a obstáculos, situaciones,
oportunidades
semejantes derivadas de las características de la sociedad en que
nacieron y circularon. A delimitar en lo posible los elementos con que
contó la prensa en el Porfiriato para desarrollarse, así
como para describir el perfil general que se desprende del an√°lisis
de las cifras, esté dedicado el presente texto. 
La
significación del Porfiriato en la historia social de la prensa
radica
en
su carácter de época de transición entre el período
decimonónico y el
periodismo
contemporáneo. 
El
texto que a continuación presentamos constituye un capítulo
de un  trabajo más general. Los otros capítulos del
mismo tratan: 1. las estadísticas; 2. los tipos de prensa; 3. la
imprenta: A) en el Distrito
Federal y B) en los estados; 4. las redacciones;
5. los talleres; 6. el papel y la tinta; 7. la economía de los periódicos
y 8. los lectores. 
La
mayor parte de los datos se obtuvieron de dos índices. El primero
da
cuenta
de los periódicos de los estados localizados en archivos y hemerotecas.
Est√° publicado por la UNAM (1985) y es un trabajo colectivo. El
segundo se publica como anexo de la investigación. Consigna la existencia
de 576 publicaciones localizadas también en archivos y hemerotecas
de la capital y asimismo es fruto de la pesquisa de cuatro investigadores:
Rosalba Cruz Soto, Francisco Tapia, Florence Toussaint y Yolanda Zamora. 
Los
lectores 
Al
comenzar el Porfiriato, la población del país vivía
dispersa y  aislada. Los caminos eran pocos y peligrosos; el ferrocarril,
medio de  transporte mayormente desarrollado al terminar esta etapa,
apenas  iniciaba el tendido de sus líneas. La ciudad más
grande del país era la capital y tenía apenas 326,913 habitantes.
Los censos disponibles son inexactos y sus cifras hay que tomarlas como
aproximaciones. Con todo, éstas dan un idea del grupo humano existente
y sus características demográficas. La Secretaría
de Fomento fijó la cantidad de 9'389,461 habitantes en 1877; un
a√Īo despu√©s la de Gobernaci√≥n hizo el c√°lculo
de 9'384,193 para la Rep√ļblica Mexicana. El Diario del Hogar dijo
el 4 de abril de 1882 que había 8 millones. La Dirección
General de Estadística asentó que en 1888 vivían 11'490,830
mexicanos. El censo de 1895 dio 12'632,427 de habitantes, el de 1900 arrojó
13'607,259 y el de 1910 consignó 15'160,369.(1) La población
se distribuía de manera irregular en el territorio. La mayor densidad
estaba en los estados del centro y la m√°s baja en los seis fronterizos
del norte. El país era eminentemente rural. Las congregaciones humanas
más  numerosas eran los ranchos, de los que había 14,705;
las haciendas existían en cantidad de 5,869; los pueblos constituían
4,878 unidades
y
había 225 rancherías en 1877. La suma de las mismas representó
tanto en
1877
como en 1900 el 80% del total de localidades. Tal situación subsistió
hasta el final del Porfiriato: "...en los municipios de 5,000 a 25,000
habitantes vivía en 1910 más de la mitad de la población
nacional".(2) 
Los
periódicos se editaban en las ciudades, por lo general las capitales
de los estados o aquellas con mayor movimiento económico y político.
Fuera¬† del Distrito Federal, ciudad con el m√°s alto n√ļmero
de publicaciones periódicas, los datos indican que en general Puebla,
Morelia y Guadalajara  son las metrópolis con más periódicos.
Sin embargo, Mérida, población  aislada y lejana al
centro, prohijó también gran cantidad de publicaciones periodísticas. 
Las
dificultades en la circulación de las mercancías valían
también para  el periódico. A ello se agregaba que en
ese entonces no existía una buena red para distribuirlo. Se usaba
preferentemente el correo tanto para  enviarlo a otras ciudades como
para cumplir las suscripciones. La cobertura que podían tener los
periódicos, si consideramos las condiciones demográficas
mencionadas, era apenas de un 20% de los mexicanos. 
Los
voceadores, como parte de la organización distribuidora, sólo
tuvieron importancia a finales del Porfiriato. En la ciudad de México,
los periódicos eran vendidos en expendios o almacenes. Reproducimos
la lista que dio El Diario del Hogar en 1904: 
* Primera
alacena del Portal de Mercaderes, entrando por Plateros. Alacena n√ļm.
38 del mismo Portal, de la se√Īora Soledad G. Vda. de Mart√≠nez.
El mismo Portal, Alacena la Azucena (salida por la Manterilla).
*
Calle del Seminario, librer√≠a del se√Īor Cueva.
*
Agencia de publicaciones de Manuel Martínez, Coliseo Viejo.
*
Sra. de Falco, Puente de la Mariscala, bajo del n√ļmero 1.
*
La Urbanidad, estanquillo y seder√≠a, San Felipe Neri, n√ļm.
11.
*
Seder√≠a La Guardiana, calle de Alfaro, bajos, n√ļm. 7.¬†
La
cantidad de lectores ha de ser evaluada no sólo por los escollos
planteados por las distancias, la topografía, la inexistencia de
una  eficaz infraestructura de distribución. El conocimiento
del idioma espa√Īol, la escolaridad y el idioma en general eran indispensables
para que una persona fuera consumidora de  publicaciones. 
En
el pa√≠s coexist√≠an la lengua espa√Īola con gran variedad
de idiomas indígenas. Este hecho, que para los porfiristas constituía
"uno de los mayores obstáculos a la generalización de la
ense√Īanza", era tambi√©n barrera a la generalizaci√≥n
de la lectura de diarios o semanarios, ya que éstos se editaban
en castellano. En 1895, el 17% y en 1910, el 13% de los mexicanos no hablaban
espa√Īol. Este porcentaje calculado en promedio para toda la naci√≥n,
variaba en cada uno de los estados. Seg√ļn Cos√≠o Villegas,
"el 91 por ciento de la población de Michoacán hablaba en
1889 el castellano; en Veracruz, en 1886, el 64 y en 1878, el 24 por ciento
en Oaxaca. En 1895, las siete décimas partes de los yucatecos, poco
m√°s de la mitad de los oaxaque√Īos, el 46 por ciento de los
campechanos, alrededor de la tercera parte de los chiapanecos, poblanos
e hidalguenses hablaban lenguas indígenas".(3) A la barrera absoluta
de no entender el espa√Īol se agregaba otra, esta relativa, de no
saber leer. Era relativa puesto que algunos periódicos se leían
en grupo. El compa√Īero que sab√≠a hacerlo daba a conocer en
voz alta los artículos y noticias a los demás. Sin embargo,
en términos generales los compradores potenciales de periódicos
estaban entre aquellos poseedores del alfabeto, los cuales constituyeron
una minoría durante el Porfiriato. 
Debido
a la inexistencia de estadísticas confiables, sólo es posible
tener
una
visión aproximada del analfabetismo imperante en México entre
1876  y 1910. "El 14 por ciento de la población del país
sabía leer y escribir en 1895, y el 20% en 1910; el 3% sólo
sabía leer en 1895 y en 1910 el 1.8%". 
El
privilegio de conocer el alfabeto se distribuía inequitativamente
pues más hombres que mujeres sabían leer y escribir. Pero
no sólo había diferencias por sexo. La clase social y la
actividad contaban. "Bancroft aseguró, en 1893, que de los cuatro
millones de indios, sólo sabían leer 4,000 y firmar el 1
por ciento".(4) El promedio variaba seg√ļn se tratara de una u otra
ciudad. El Distrito Federal tenía el índice de población
alfabetizada más alto del país: en 1895 se calculó
en 38 por ciento y llegó al 50 en 1910. En cambio, en Guerrero,
Oaxaca y Chiapas el porcentaje era muy bajo, 6 y 7 por ciento respectivamente.
Tanto en el centro de la Rep√ļblica como en los estados del norte,
la escolaridad era mayor que en el sur. Para calcular el n√ļmero
potencial de lectores hay que revisar las cifras anteriores para ir descartando
aquella parte de la población que, para el periodismo, no contaba
siquiera como posible destinatario. Si hacemos un c√°lculo promedio
sobre diez millones de habitantes para el Porfiriato y tenemos que de estos
s√≥lo el 83% hablaba espa√Īol, quedan ocho millones trescientos
mil habitantes. De aqu√≠ hay que restar el 31% que eran ni√Īos
menores de 10 a√Īos. La poblaci√≥n se reduce entonces a cinco
millones ochocientos diez mil personas. De ellas descontemos el 54% de
analfabetas; nos quedan aproximadamente dos millones y medio de mexicanos
con capacidad para ser lectores de periódicos. Sin embargo esta
cifra sería relativa debido al carácter mayoritariamente
rural de la población. Más de la mitad de los habitantes
estaba en esta situaci√≥n. Los n√ļmeros indican que se puede
hablar de una élite consumidora de publicaciones periodísticas
constituida apenas por un 10% del total de habitantes. Fuentes menos optimistas
calcularon un n√ļmero menor: seg√ļn Cos√≠o Villegas los
lectores, en 1894, estaban entre 15,000 y 20,000 personas (5). Esta cifra
parece extrema ya que el mismo autor se√Īala que algunos peri√≥dicos
de la época llegaron a tirar hasta 20,000 ejemplares, por ejemplo
El Imparcial, El Monitor del Pueblo y El Noticioso. Ning√ļn peri√≥dico
se hubiese arriesgado a editar una cantidad equivalente a la de lectores
calculados. Cierto que la dispersión de los habitantes en el territorio,
la escasez de transporte, el difícil reparto, el alto analfabetismo
y el bajo inter√©s por los diarios no fueron las √ļnicas causas
que imposibilitaron una circulación mayor de los periódicos.
El factor económico fue importante. Los bajos jornales, que apenas
daban para malvivir, hicieron de las ublicaciones objetos de lujo. Cada
ejemplar podía costar más que un kilo de maíz. 
Los
salarios no eran homogéneos. Variaban en función de la tarea
y también
de
la región. Un jornal se paga distinto en cada estado. Sin embargo
algunos botones bastan de muestra. En la industria textil, por ejemplo, 
seg√ļn dijeron los tejedores de la f√°brica San Ildefonso en
una carta publicada el 23 de enero de 1878 en El Socialista, el salario
era de $3.19 a la semana. Las mujeres ganaban menos y "por tareas de m√°s
de 12 horas y media, recibían 16 centavos al día... En las
tabacalerías pagaban, por mil cigarrillos envueltos a mano, 4 reales
y medio". En la minería, los salarios eran un poco más altos.
En promedio de 25 a 50 centavos al día, pero la insalubridad y los
riesgos a los cuales estaban sometidos los trabajadores eran muy grandes.
La agricultura pagaba diferente: ...el precio com√ļn del jornal es
de un real diario y ración semanaria de dos almudes de maíz
para los peones adultos acomodados. Se les pasa, adem√°s, casa y
le√Īa gratis y en el tiempo de la siembra, la tierra, las semillas
y la yunta, para sembrar por su cuenta un almud de maíz y medio
almud de frijol, los que quieran  agregarlo a su cuenta; lo que significaba
un medio de endeudamiento con el hacendado".(7) El jornal medio agrícola,
en 1891, para toda la Rep√ļblica era de 38 centavos.(8) En 1900,
los panaderos ganaban 1.50 pesos, los oficiales 2.50 y los maestros 5.00.
Los conductores de tranvías, 10 centavos la hora. Los anteriores
eran salarios promedio. La mayoría de los trabajadores obtenían
dicho ingreso, pero otra parte estaba muy por debajo de ellos. Hay que
recordar que en algunos estados, Yucat√°n y Oaxaca
sobresalientemente,
se practicaba la esclavitud en las plantaciones. 
Las
ciudades estaban llenas de artesanos y obreros que no ganaban el mínimo.
El periódico se vendía, en promedio, a 3 centavos. Sin embargo
había muchos cuyo valor era de cinco y seis centavos por ejemplar.
Los artículos de primera necesidad costaban en 1899, por kilo: 4
centavos el maíz, 14  el arroz, 10 la harina, 44 el café,
42 el az√ļcar, 24 la carne de res, 22¬† la carne de cerdo, 2
el carbón, 14 la sal, 36 la manteca, 11 un metro de manta y 9 uno
de tela estampada. 
Para
quien ganara 50 centavos diarios y tuviera que mantener a tres o m√°s
hijos, distraer tres centavos cotidianamente o 6 a la semana de su jornal 
para comprar un periódico era casi impensable. Los diarios se constituían
en artículos de lujo para clases medias y de consumo cotidiano para
las  clases pudientes. Es casi seguro que sus adquirientes estaban,
en primer lugar, entre los mismos periodistas, luego entre los políticos,
administradores, miembros de la jerarquía burocrática, los 
comerciantes, los industriales, los maestros y algunos estudiantes adinerados. 
Sin
embargo, contrariamente a lo que pudiera indicar una lógica simple,
para
los obreros y artesanos ni la falta de escolaridad, ni el precio de diarios
y semanarios constituyeron obst√°culos infranqueables cuando tuvieron
interés en conocer los textos de las publicaciones periódicas.
Hay testimonios numerosos de que los trabajadores obtenían los ejemplares
y se enteraban de su contenido de manera poco ortodoxa. Ello vale fundamentalmente
para los órganos obreros como El socialista, El hijo del trabajo,
El hijo del Ahuizote y Regeneración, pero no excluye a diarios de
la oposición liberal. 
Algunas
an√©cdotas as√≠ lo prueban. El se√Īor Korn, abogado de
los Flores
Magón,
contó la siguiente historia que ilustra la influencia de Regeneración
y la manera de como los periódicos llegaban aun a los analfabetas:
"...un día tierra adentro en Chihuahua llegué a un círculo
de unos cien indios,
m√°s
o menos. Silenciosos como estatuas. Excepto uno en el centro. Estaba
leyendo
un periódico (...) era Regeneración. La habilidad del indígena
para leer no era de un cien por ciento. Sus palabras brotaban lentamente.
A través de Sinaloa y Tepic vi esta escena repetida muchas veces".(10) 
Enrique
Flores Magón, quien relata a Kaplan sus luchas, dice en uno de los
párrafos del libro Combatimos la tiranía: "se reunían
en grupos de  treinta, cincuenta o más, en un lugar libre de
molestias de sus amos o de sus lacayos. Allí esperaban la llegada
del camarada letrado. Después de que acababa de leer el Demócrata
le ped√≠an que volviera a leerlo un¬† n√ļmero de veces.
Su auditorio era de campesinos (...) de obreros (...) que escuchaban atentamente.
Se aprendían el contenido de memoria. Lo repetían  a
los amigos y vecinos. Así la influencia del periódico iba
mucho m√°s lejos
del
n√ļmero impreso".(11) El hecho de que los patrones prohibieran a
los obreros leer periódicos indica por lo menos que éstos
tenían como costumbre acercarse a ciertas publicaciones periódicas.
La lucha que los trabajadores  dieron en contra de esta prohibición
habla también de su interés y  necesidad de estar en
contacto con publicaciones que hablaran de sus  problemas y propusieran
soluciones. 
"La
fábrica de Río Blanco dispuso en 1896, bajo pena de multa,
que  los obreros no usaran bufanda, no leyesen periódicos y
trabajasen  martes y jueves hasta las 12 de la noche".(12) Como respuesta
a tales arbitrariedades, los obreros se opusieron en varios foros y congresos,
entre ellos el de Puebla de 1906. "Tres mil obreros se reunieron en el
Teatro Guerrero de la ciudad de Puebla, donde estudiaron un reglamento
para la industria textil..." Entre sus peticiones se encontraba la de que
"por arbitraria se derogaría la prohibición de leer periódicos".(13)
Los patrones, sin embargo, procuraron capitalizar esa necesidad de informarse.
A los obreros se les hacían descuentos por diversas prestaciones,
entre otras, "tres reales por estar suscritos a periódicos que defienden
la religión".(14) 
Notas 
(1)
Cfr. Cosío Villegas, Daniel, Historia Moderna de México.
El porfiriato,
vida
social, Ed. Hermes, México, 1973.
(2)
Ibidem, pp. 35-39.
(3)
Ibidem, p. 530.
(4)
Ibidem, p. 531.
(5)
Ibidem, p. 678.
(6)
Garc√≠a Cant√ļ, Gast√≥n, El socialismo en M√©xico,
Ed Era, México, 1974,
p.23.
(7)
Ibidem, pp. 24-25.
(8)
Carrillo Azpeitia, Rafael, Ensayo sobre la historia del movimiento
obrero
mexicano 1823-1912, Tomo I, Ed. CEHSMO, México, 1981, pp.
178-180.
(9)
Ibidem,p.180.
(10)
Kaplan, Samuel, Combatimos la tiranía, Ed. Instituto Nacional de
Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana, México, 1968,
p. 158.
(11)
Ibidem, p. 37.
(12)
Cosío Villegas, op. cit., p. 329.
(13)
Ibidem, p. 324.
(14)
Garc√≠a Cant√ļ, op. cit., p. 26. |